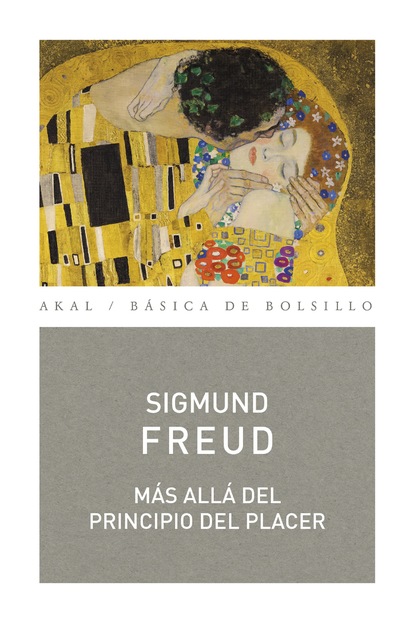
Полная версия:
Sigmund Freud Más allá del principio del placer
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Akal / Básica de Bolsillo / 357
Sigmund Freud
Más allá del principio del placer
Traducción: Joaquín Chamorro Mielke

Más allá del principio de placer es un ensayo escrito por Sigmund Freud entre marzo y mayo de 1919, que más tarde modificó, publicándolo un año después. Se le conoce como el «gran giro» de la década de 1920, pues constituye un reordenamiento teórico fundamental de su teoría psicoanalítica. En él el autor, aunque ya había llamado la atención sobre la compulsión de repetición como fenómeno clínico, le atribuye aquí las características de una pulsión. Asimismo, plantea por primera vez la nueva dicotomía entre Eros, las pulsiones de vida, y Tánatos, las pulsiones de muerte, y presenta indicios del nuevo cuadro estructural de la mente que dominará todos sus escritos metapsicológicos posteriores. Finalmente, hace su primera aparición explícita el problema de la destructividad, cada vez más prominente en sus obras teóricas.
Maqueta de portada
Sergio Ramírez
Diseño de cubierta
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
Jenseits des Lustprinzips
© Ediciones Akal, S. A., 2020
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4986-9
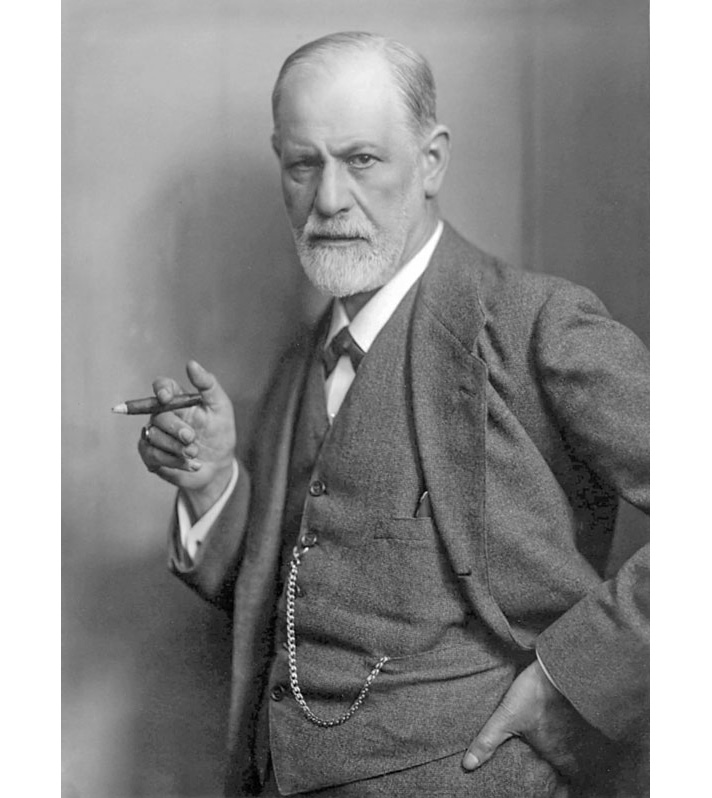
Sigmund Freud hacia 1921, retratado por Max Halberstadt.
Más allá del principio del placer
I
En la teoría psicoanalítica damos por sentado que el curso de los procesos anímicos es regulado automáticamente por el principio del placer; esto es, creemos que en todos los casos dicho curso tiene su origen en una tensión displacentera, y luego toma una dirección cuyo resultado final coincide con una disminución de esa tensión, es decir, con una evitación del displacer o una producción de placer. Cuando consideramos los procesos anímicos por nosotros estudiados en relación con ese curso, introducimos en nuestro trabajo el punto de vista económico. Pensamos que una exposición que, además de los aspectos tópico y dinámico, trate de considerar este aspecto económico, es la más completa que podemos concebir por el momento, y merece distinguirse con el nombre de exposición metapsicológica.
No tiene para nosotros interés alguno indagar hasta qué punto nos aproximamos o adherimos con nuestra tesis del principio del placer a un determinado sistema filosófico históricamente definido. Hemos llegado a tales supuestos especulativos desde nuestro empeño por describir y dar cuenta de hechos que cotidianamente observamos en nuestro campo. Ni la prioridad ni la originalidad se cuentan entre los objetivos que se ha propuesto el trabajo psicoanalítico, y las impresiones en que se sustenta la formulación de este principio son tan obvias que difícilmente pueden pasar inadvertidas. En cambio, estaríamos dispuestos a agradecer una teoría filosófica o psicológica que supiera aclararnos los significados de las sensaciones de placer y displacer, tan imperativas para nosotros. Por desgracia, nada aprovechable se nos ofrece en este respecto. Es el ámbito más oscuro e inaccesible de la vida anímica, y, como no podemos evitar tocarlo, creo que la hipótesis más laxa será la mejor. Nos hemos resuelto a relacionar placer y displacer con la cantidad de excitación –no ligada a factor alguno determinado– presente en la vida anímica, de tal manera que el displacer corresponda a un incremento, y el placer a una disminución de tal cantidad. No pensamos con ello en una relación simple entre la intensidad de las sensaciones y las transformaciones a las que son atribuidas; menos aún –como enseñan todas las experiencias de la psicofisiología– en una proporcionalidad directa; probablemente, el factor decisivo respecto a la sensación sea la medida del incremento o la disminución en el tiempo. Es posible que la experimentación pueda aclarar algo a este respecto, mas para nosotros los analistas no es recomendable adentrarnos más en estos problemas mientras no puedan guiarnos observaciones muy precisas.
Sin embargo, no puede sernos indiferente ver que un investigador tan penetrante como G. T. Fechner[1] haya sustentado sobre el placer y el displacer una concepción coincidente en lo esencial con la que nos ha impuesto el trabajo psicoanalítico. Fechner expone esta concepción en su opúsculo de 1873 titulado Algunas ideas sobre la historia de la creación y evolución de los organismos (sección XI, nota adicional, p. 94), y reza así:
Por cuanto los impulsos conscientes siempre se hallan relacionados con el placer o el displacer, puede suponerse a estos en una relación psicofísica con estados de estabilidad o inestabilidad; y sobre esto puede fundarse la hipótesis, que más adelante desarrollaré detalladamente, según la cual todo movimiento psicofísico que traspasa el umbral de la conciencia se halla tanto más revestido de placer cuanto más se aproxima, a partir de cierto límite, a la completa estabilidad, o de displacer cuanto más se aleja de esa estabilidad a partir de otro límite distinto, existiendo entre ambos límites, que han de caracterizarse como umbrales cualitativos del placer y el displacer, cierto margen de indiferencia estética…
Los hechos que nos movieron a creer que el principio del placer rige la vida anímica encuentran también su expresión en la hipótesis de que el aparato anímico se afana por mantener lo más baja posible, o al menos constante, la cantidad de excitación en él presente. Esto viene a decir lo mismo, solo que de una manera distinta, pues si la labor del aparato anímico trata de mantener baja la cantidad de excitación, todo cuanto sea capaz de incrementarla se sentirá como disfuncional, es decir, displacentero. El principio del placer se deriva del principio de constancia; en realidad, el principio de constancia se dedujo de los hechos que nos obligaron a aceptar el principio del placer. Profundizando aún más, descubriremos que ese afán, por nosotros supuesto, del aparato anímico se subordina como caso especial al principio de Fechner de la tendencia a la estabilidad, con la cual relacionó las sensaciones de placer y displacer.
Pero entonces debemos decir que es incorrecto hablar de un dominio del principio del placer sobre el curso de los procesos anímicos. Si así fuera, la abrumadora mayoría de nuestros procesos anímicos tendría que ir acompañada de placer o conducir a él; y la experiencia más universal refuta enérgicamente esta conclusión. Por lo tanto, solo una cosa puede suceder, y es que en el alma existe una fuerte tendencia al principio del placer, a la que, sin embargo, se oponen otras fuerzas o estados, de suerte que el resultado final no siempre puede corresponder a la tendencia al placer. Compárese la observación que hace Fechner (1873, p. 90) sobre un problema similar: «Dado que la tendencia hacia la meta no significa todavía su logro, y en general esta meta solo puede alcanzarse por aproximaciones…». Si ahora atendemos a la pregunta por las circunstancias capaces de impedir que el principio del placer prevalezca, volvemos a pisar un terreno seguro y conocido, y para dar una respuesta podemos recurrir al rico acervo de nuestras experiencias analíticas.
El primer caso de esta inhibición del principio del placer nos es familiar como algo normal. Sabemos que el principio del placer es propio de un funcionamiento primario del aparato anímico, y que no es como tal nada útil, y aun peligroso en alto grado, para la autoafirmación del organismo en medio de las dificultades del mundo exterior. Bajo el influjo de las pulsiones de autoconservación del yo, queda relevado por el principio de realidad, que, sin abandonar el propósito de una consecución final del placer, exige y logra posponer la satisfacción, renunciar a diversas posibilidades de obtenerla y tolerar provisionalmente el displacer en el largo rodeo hacia el placer. El principio del placer continúa aún, por largo tiempo, rigiendo el funcionamiento de las pulsiones sexuales, difíciles de «educar»; y una y otra vez sucede que, sea desde estas últimas, sea en el interior del propio yo, domina al principio de realidad en detrimento del organismo entero.
Indudablemente, no puede hacerse responsable de la sustitución del principio del placer por el principio de realidad más que a una pequeña parte, y no la más intensa, de las experiencias de displacer. Otra fuente, no menos obediente a una ley, de la génesis del displacer surge de los conflictos y disociaciones que tienen lugar en el aparato anímico mientras el yo verifica su evolución hacia organizaciones de superior complejidad. Casi toda la energía que llena el aparato proviene de pulsiones que le son inherentes, pero no todas ellas son admitidas en cada fase del desarrollo. En el curso de este, acontece repetidamente que ciertas pulsiones o partes de pulsiones se muestran en sus metas o sus demandas inconciliables con las restantes, que pueden unirse para formar la unidad completa del yo. Estas pulsiones son entonces segregadas de esa unidad por el proceso de la represión; retenidas en estadios inferiores del desarrollo psíquico y privadas al principio de la posibilidad de una satisfacción. Y si luego consiguen –como tan fácilmente sucede en el caso de las pulsiones sexuales reprimidas– procurarse por ciertos caminos indirectos una satisfacción directa o sustitutiva, este éxito, que normalmente habría constituido una posibilidad de placer, es sentido por el yo como displacer. A consecuencia del primitivo conflicto que desembocó en la represión, el principio del placer experimenta otra ruptura justo en el momento en que ciertas pulsiones trataban de ganar un nuevo placer obedeciendo a ese principio. Los detalles del proceso por el cual la represión trasforma una posibilidad de placer en una fuente de displacer no han sido aún bien comprendidos, o no pueden describirse con claridad, pero es seguro que todo displacer neurótico es de esta índole: un placer que no puede sentirse como tal[2].
Las dos fuentes de displacer que hemos indicado están muy lejos de abarcar la mayoría de nuestras vivencias de displacer, pero de las restantes puede afirmarse, con cierta justificación, que su existencia no contradice al imperio del principio del placer. En su mayor parte, el displacer que sentimos es, ciertamente, displacer de percepción-percepción del empuje de pulsiones insatisfechas, o percepción exterior, sea porque esta resulta penosa en sí misma o porque excita en el aparato anímico expectativas displacenteras en las que este reconoce un «peligro». La reacción frente a esas exigencias pulsionales y esas amenazas de situaciones peligrosas, reacción en la que se exterioriza la verdadera actividad del aparato anímico, puede ser luego dirigida de manera correcta por el principio del placer o por el principio de realidad, que lo modifica. No parece entonces necesario admitir una restricción mayor del principio del placer, y, sin embargo, la investigación de la reacción anímica al peligro exterior puede proporcionar nueva materia y nuevas interrogantes al problema aquí tratado.
[1] Gustav Fechner (1801-1887), filósofo y psicólogo alemán, realizó diversos experimentos para demostrar la vinculación mente-cuerpo, y buscó durante años un modelo matemático y una ecuación que determinara la existencia de relación entre los aspectos materiales y espirituales/mentales. En 1860 sistematizó sus trabajos y descubrimientos y publicó el libro que provocaría que la psicofísica naciese como disciplina propia, Elementos de psicofísica, en el cual exploraba las relaciones matemáticas y físicas entre cuerpo y mente a través de la investigación de la sensación y la percepción.
[2] Lo esencial es, sin duda, que placer y displacer están ligados al yo como sensaciones conscientes.
II
Después de graves conmociones mecánicas, choques de trenes y otros accidentes en los que hubo peligro de muerte, es común que aparezca una perturbación desde hace tiempo bien descrita que ha recibido el nombre de «neurosis traumática». La horrenda guerra que acaba de concluir originó gran número de tales padecimientos y, al menos, ha puesto fin al intento de atribuirlos a una lesión orgánica del sistema nervioso producida por una violencia mecánica[1]. El cuadro de la neurosis traumática se aproxima al de la histeria por su abundancia de síntomas motores similares, pero lo sobrepasa por lo regular de sus acusados signos de padecimiento subjetivo, semejantes, por ejemplo, a los de la hipocondría o la melancolía, y con la evidencia de un mayor debilitamiento y un desarreglo mucho mayores de las funciones anímicas. Hasta ahora no se ha logrado comprender plenamente las neurosis de guerra, ni tampoco las neurosis traumáticas en tiempos de paz. En las neurosis de guerra resultaba, por un lado, esclarecedor, aunque por otro volvía a confundir las cosas, el hecho de que el mismo cuadro patológico aparecía en ocasiones sin que tuviera parte en él ninguna violencia mecánica brusca. En la neurosis traumática común se destacan dos rasgos que podrían tomarse como punto de partida de la reflexión: en primer lugar, el hecho de que el elemento principal de la causación parece hallarse en la sorpresa, el terror, y en segundo lugar, que una lesión o herida recibida se opone, en la mayoría de los casos, a la génesis de la neurosis. Terror, miedo, angustia, se usan equivocadamente como expresiones sinónimas, pero se las puede diferenciar muy bien en su relación con el peligro. La angustia designa cierto estado como de expectación del peligro y preparación para él, aunque sea un peligro desconocido; el miedo requiere un objeto determinado que nos atemorice, pero el terror constituye aquel estado en que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado; acentúa así el factor sorpresa. No creo que la angustia pueda producir una neurosis traumática; en la angustia, hay algo que protege contra el terror y por tanto también contra la neurosis de terror. Más adelante volveremos sobre esta tesis.
Podemos considerar el estudio del sueño como el camino más seguro para explorar los procesos anímicos profundos. Ahora bien, la vida onírica de la neurosis traumática muestra este carácter: reconduce al enfermo, una y otra vez, a la situación de su accidente, de la cual despierta con renovado terror. Esto no suele sorprender a casi nadie. Se piensa que, si la vivencia traumática asedia de continuo al enfermo incluso en el sueño, ello prueba la fuerza de la impresión que le causó. El enfermo estaría, por así decirlo, fijado psíquicamente al trauma. Estas fijaciones a la vivencia que desencadena la enfermedad hace tiempo que las conocimos en la histeria. Breuer y Freud[2] declararon en 1893 que los histéricos sufren en su mayor parte de reminiscencias. También en los casos de neurosis de guerra, observadores como Ferenczi[3] y Simmel[4] explicaron muchos síntomas motores por una fijación al momento del trauma.
Sin embargo, no tengo noticia de que los enfermos de neurosis traumática frecuenten mucho en su vida despierta el recuerdo de su accidente. Quizá más bien se esfuercen en no pensar en él. Cuando se acepta como cosa obvia que el sueño nocturno los devuelve a la situación que los hizo enfermar, se desconoce la naturaleza del sueño. Sería más propio de este presentar al enfermo imágenes del tiempo en que estaba sano, o de su esperada sanación. Si los sueños de estos neuróticos traumáticos no nos hacen negar que la tendencia del sueño es el cumplimiento de un deseo, nos queda el expediente de sostener que, en este estado, la función del sueño resultó, como tantas otras cosas, afectada por el trauma y desviada de sus propósitos, o bien recordar las enigmáticas tendencias masoquistas del yo.
Propongo abandonar el oscuro y árido tema de la neurosis traumática y estudiar el funcionamiento del aparato anímico en una de sus prácticas normales más tempranas. Me refiero al juego infantil.
S. Pfeifer[5] (1919) ha reunido recientemente, y estudiado analíticamente, en Imago (V/4) las diversas teorías sobre el juego infantil; puedo remitirme aquí a su trabajo. Estas teorías se esfuerzan por comprender los motivos que llevan al niño a jugar, pero sin considerar en primer término el punto de vista económico, es decir, la ganancia de placer. Aunque sin propósito de abarcar la totalidad de estos fenómenos, he aprovechado una oportunidad que se me brindó para esclarecer el primer juego, creado por él mismo, de un niño de año y medio. Fue más que una observación pasajera, pues conviví durante algunas semanas con el niño y sus padres bajo el mismo techo, y pasó bastante tiempo hasta que la acción enigmática y repetida del niño me revelara su sentido.
El desarrollo intelectual del niño no era precoz; al año y medio apenas pronunciaba algunas palabras inteligibles, y disponía además de varios sonidos significativos comprendidos por quienes lo rodeaban. Pero tenía una buena relación con sus padres y con la única criada que ellos tenían, los cuales elogiaban su carácter «juicioso». No molestaba a sus padres por las noches, obedecía escrupulosamente las prohibiciones de tocar determinados objetos y de ir a ciertos sitios, y, sobre todo, nunca lloraba cuando su madre lo abandonaba durante horas, a pesar de la ternura que sentía por ella, que no solo lo había amamantado, sino que además lo había cuidado y criado sin ayuda ajena. Ahora bien, aquel excelente chiquillo tenía la costumbre, molesta en ocasiones, de arrojar lejos de sí, a un rincón de la habitación, bajo una cama, etc., todos los pequeños objetos que tenía a su alcance, de modo que no solía ser tarea fácil buscar sus juguetes. Y al hacerlo profería, con expresión de interés y satisfacción, un fuerte y prolongado o-o-o-oh, que, a juicio de la madre y de este observador, no era una interjección, sino que significaba «fort» [fuera]. Finalmente me di cuenta de que se trataba de un juego y de que el niño no hacía otro uso de sus juguetes que el de jugar a que «se iban». Un día hice una observación que confirmó mi suposición. El niño tenía un carrete de madera atado con una cuerda. No se le ocurrió, por ejemplo, arrastrarlo por el piso para jugar al carrito, sino que, con gran destreza, arrojaba el carrete sujeto con la cuerda por la barandilla de su cuna con mosquitero; el carrete desaparecía ahí dentro, el niño pronunciaba su significativo «o-o-o-oh», y después, tirando de la cuerda, volvía a sacar el carrete de la cuna, saludando su aparición con un alegre «da» [aquí]. Ese era, pues, el juego completo, el de desaparecer y reaparecer. La mayoría de las veces solo se había podido ver la primera parte, repetida incansablemente como un juego, aunque el mayor placer era el que indudablemente le proporcionaba la segunda[6].
La interpretación del juego resultó entonces obvia. Se hallaba en conexión con el gran logro cultural del niño: su renuncia pulsional (renuncia a la satisfacción pulsional), que él llevaba a cabo al permitir sin resistencia la marcha de su madre. Se resarcía escenificando por sí mismo ese desaparecer y regresar con los objetos que tenía a su alcance. Para la valoración afectiva de este juego es, desde luego, indiferente que el niño mismo lo inventara o algo externo se lo sugiriese. Nuestro interés se dirigirá a otro punto. Es imposible que la marcha de la madre le resultara agradable, o aun indiferente. ¿Cómo se concilia, pues, con el principio del placer el que repitiese como un juego esa vivencia penosa para él? Acaso se responda que la marcha tenía que ser representada como condición preliminar de la gozosa reaparición, y que en esta última residía la verdadera intención del juego. Pero esto lo contradice la observación de que la primera parte, la marcha, era escenificada por sí sola como juego, y, además, con mucha mayor frecuencia que el juego íntegro, llevado hasta su final placentero.
El análisis de un único caso de esta índole no permite zanjar con certeza la cuestión. Si lo consideramos sin prejuzgar nada, tenemos la impresión de que el niño convirtió en juego esa vivencia por otro motivo. En él representaba un papel pasivo, pues era afectado por aquella vivencia, pero luego ese papel se tornaba activo al repetirla como un juego, pese a ser displacentera para él. Este afán podría atribuirse a una pulsión de apropiación que actuara con independencia de que el recuerdo en sí mismo fuese o no placentero. Pero también cabe ensayar otra interpretación. El acto de arrojar el objeto para que «se fuera» podría ser la satisfacción de un impulso de venganza, sofocado por el niño en su conducta, contra la madre por haberse separado de él y tener este altanero significado: «Anda, vete; no te necesito, yo mismo te echo». Este mismo niño, cuyo primer juego observé cuando tenía año y medio, acostumbraba un año después a arrojar al suelo un juguete con el que se había enfadado diciéndole: «¡Vete a la gue(rr)a!». Le habían contado, por entonces, que su padre ausente se encontraba en la guerra; y no lo echaba de menos, sino que daba los más claros indicios de no querer ser estorbado en su posesión exclusiva de la madre[7]. También sabemos de otros niños que son capaces de expresar similares sentimientos hostiles arrojando objetos que representan para ellos a personas[8]. Nos surge entonces la duda de si el impulso a elaborar psíquicamente algo impresionante, a apoderarse completamente de ello, puede exteriorizarse primariamente con independencia del principio del placer. En el caso aquí discutido, el único motivo de que el niño repitiese como un juego una impresión desagradable era el de que a dicha repetición iba ligada una consecución de placer de distinto género, pero más directa.
Un estudio más amplio del juego infantil no pondrá remedio a nuestra fluctuación entre dos concepciones. Se ve que los niños repiten en el juego todo cuanto les ha causado gran impresión en la vida, y que, de ese modo, se desahogan y se hacen, por así decirlo, dueños de la situación. Mas, por otro lado, se ve con suficiente claridad que todos sus juegos se hallan bajo la influencia del deseo dominante en esta etapa: el de ser grandes y poder obrar como los mayores. También se observa que el carácter displacentero de la vivencia no siempre la vuelve inutilizable para el juego. Si el doctor examina la garganta del niño o lo ha sometido a una pequeña operación, con toda certeza esta vivencia aterradora pasará a ser el contenido del próximo juego, pero aquí hemos de tener presente que la fuente de placer es otra muy distinta. Al pasar el niño de la pasividad de la vivencia a la actividad del juego, hará sufrir a un compañero de juegos la sensación desagradable que él mismo experimentó, vengándose así en él de la persona que se la produjo.
De todas estas consideraciones resulta que es superfluo suponer una pulsión particular de imitación como motivo del juego. Añadamos para concluir que el juego y la imitación artísticos de los adultos, que, a diferencia de la conducta del niño, van dirigidos a la persona del espectador, no ahorran a este las impresiones más dolorosas –así en la tragedia–, no obstante lo cual puede sentirlas como un elevado placer. De este modo nos convencemos de que, aun bajo el imperio del principio del placer, existen suficientes medios y vías para convertir en objeto de recuerdo y elaboración anímica lo que en sí mismo es displacentero. Una estética económicamente orientada podría ocuparse de estos casos y situaciones que desembocan en una consecución final de placer; pero no nos sirven de nada para nuestro propósito, pues presuponen la existencia y el imperio del principio del placer, y no atestiguan la acción de tendencias situadas más allá de este, esto es, de tendencias que serían más originarias que el principio de placer e independientes de él.





